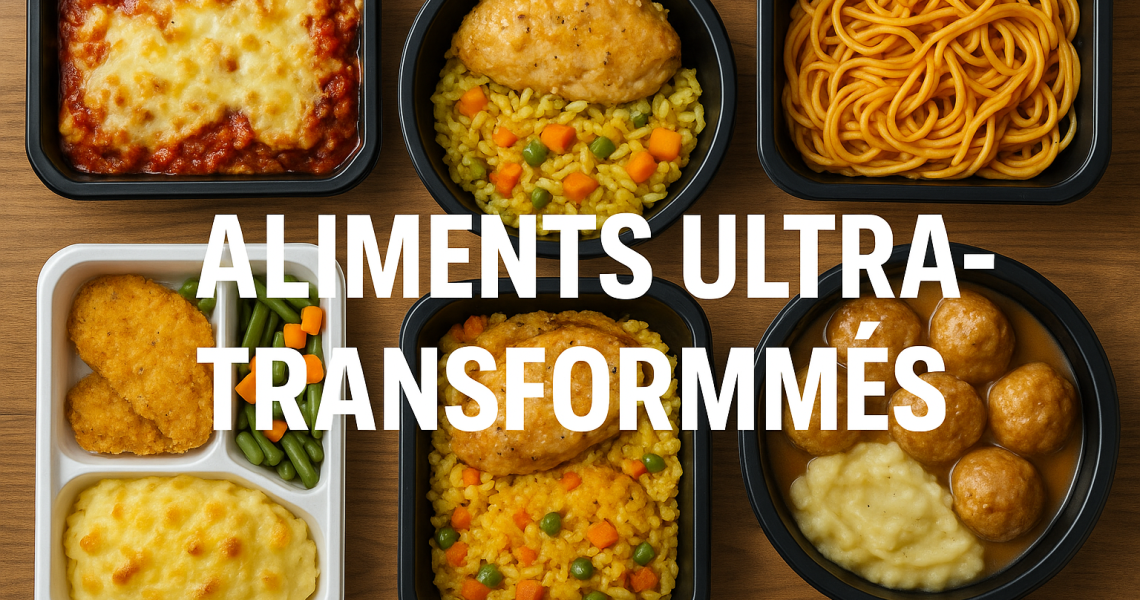Todos los días oímos que los «alimentos ultraprocesados» son los responsables de nuestros males: obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc. ¿Pero y si esta demonización es demasiado simplista? Un reciente estudio británico a gran escala cuestiona esta opinión predominante, demostrando que quizá no sea tanto el grado de procesado el culpable, sino más bien nuestras percepciones, creencias y emociones. En este artículo, descubrirás:
- Qué significa realmente «ultraprocesado
- Lo que sugieren las últimas investigaciones
- Por qué nuestras representaciones mentales pueden superar la clasificación industrial
- Implicaciones para la política de salud pública
- Formas prácticas de actuar en nuestra vida cotidiana
¿Mi objetivo? Proporcionarte una visión matizada, rigurosa y procesable, no un eslogan fácil.
1. ¿Qué entendemos realmente por «alimentos ultraprocesados»?
Clasificación NOVA: útil pero discutida
El sistema NOVA, utilizado a menudo en la alimentación pública, divide los alimentos en cuatro grupos según su grado de transformación industrial. El cuarto grupo incluye los alimentos «ultraprocesados»: productos industriales ricos en aditivos, azúcares, aromatizantes, estabilizantes, etc. (bebidas azucaradas, chocolatinas, platos precocinados, etc.).
Pero esta categorización tiene sus límites:
- Mezcla productos muy diferentes en la misma cesta (por ejemplo, bebidas azucaradas, sustitutos vegetales reformulados);
- No tiene en cuenta la variabilidad nutricional dentro de esta categoría;
- No tiene en cuenta el atractivo sensorial, los hábitos culturales ni los contextos de consumo.
Por qué esta categoría se ha convertido en el «enemigo público número 1
Desde hace varios años, los medios de comunicación y los políticos señalan a los alimentos ultraprocesados como uno de los principales motores de la epidemia de obesidad, enfermedades cardiovasculares e incluso trastornos cognitivos. El resultado: etiquetas de advertencia, restricciones publicitarias, impuestos, prohibiciones de venta en determinadas zonas… todo ello basado en la suposición de que «cuanto más procesado es el alimento, más perjudicial es».
Pero la ciencia evoluciona.
2. Nuevo estudio, nuevas perspectivas: lo que revela la investigación británica
Un equipo de investigadores examinó las respuestas de más de 3.000 adultos británicos que se enfrentaron a 400 alimentos representados en fotografías. Su objetivo era medir su «apreciación» de la comida (lo que les resultaba placentero) y su propensión al sobreconsumo hedónico (es decir, comer más allá del punto de saciedad).
Principales resultados
- La clasificación NOVA sólo explica el 2% de las diferencias de apreciación entre alimentos, y el 4% del comportamiento de consumo excesivo.
- Por otra parte, los atributos perceptivos (sabor, textura, grasa, dulzor) y las creencias que los individuos tienen sobre un alimento (por ejemplo, «es industrial/natural/artificial/sano/calórico») representan una proporción mucho mayor.
- Cuando un alimento se percibe como «altamente procesado», es más probable que se consuma sin moderación, aunque ello no esté justificado por su composición real.
- Combinando datos nutricionales (41%) y creencias/percepciones (37%), los investigadores pudieron predecir el 78% de las variaciones en la propensión a comer en exceso.
Lo que esto nos dice
La clasificación industrial por sí sola (NOVA u otra) no basta para explicar por qué a veces comemos «demasiado» de un alimento. Nuestras representaciones mentales -lo que creemos, sentimos y anticipamos- desempeñan un papel crucial.

3. Por qué nuestras creencias a menudo prevalecen sobre la clasificación
El poder de la representación
Cuando un producto se etiqueta como «ultraprocesado», se desencadena una reacción en cadena de culpabilidad, comida basura y peligro. Incluso un producto nutricionalmente equivalente pero percibido como «casero» o «natural» será a menudo mejor tolerado, o incluso consumido en exceso con menos escrúpulos.
Gusto, saciedad, emoción
Los mismos dos alimentos pueden juzgarse de forma diferente según el entorno, el marketing, la presentación o incluso la hora del día. Los deseos emocionales (comodidad, estrés, convivialidad) influyen en nuestras elecciones.
Además, reformular un producto (reducir el azúcar, la grasa, la sal) no siempre es suficiente; esta reformulación debe ir acompañada de una gestión del gusto, la saciedad y las expectativas sensoriomotoras.

4. ¿Qué habría que hacer con las actuales políticas de nutrición?
Límites de los planteamientos «prohibidos/impuestos/alertados
- Corren el riesgo de demonizar alimentos que pueden tener cabida en una dieta equilibrada (por ejemplo, cereales enriquecidos, sustitutos proteínicos).
- Pueden confundir al público en general dando señales contradictorias (¿un producto procesado pero una «opción saludable»?).
- No abordan las dimensiones psicológica, social y cultural de los hábitos alimentarios.
Hacia una alimentación más inteligente y contextualizada
Los investigadores sugieren tres áreas clave de atención:
- Educación nutricional: enseñar a las personas no sólo a leer las etiquetas, sino a comprender sus señales de hambre, sus antojos y los contextos en los que comen.
- Reformulación razonada: diseñar productos más saciantes, menos sobrealimentados, conservando el placer de saborearlos.
- Tener en cuenta las motivaciones alimentarias: reconocer que comer es también un acto emocional, social y relacionado con la identidad, no sólo una necesidad fisiológica.
5. La vida cotidiana: ¿qué podemos hacer?
- Favorece los alimentos mínimamente procesados, pero sin excesiva culpabilidad: un producto procesado puede encontrar su lugar.
- Cultiva la conciencia de tus percepciones: cuestiona lo que sientes cuando ves «ultratransformado».
- Come en un contexto favorable: sin estrés, sin distracciones, con moderación consciente.
- Introduce variedad, texturas y platos caseros siempre que sea posible.
- Cuidado con las «dietas simplistas» y con el castigo psicológico que a veces acompaña a los mandatos dietéticos.
Conclusión:
Nuestra relación con la comida es más compleja que la simple oposición «procesado/sin procesar». El estudio británico demuestra que nuestras creencias, sensaciones y representaciones mentales desempeñan un papel importante en nuestro comportamiento.
Para las políticas públicas y para nuestras elecciones cotidianas, el reto es alejarse de una visión maniquea y adoptar un enfoque más matizado, basado en la educación, la comprensión psicológica, la reforma inteligente y el respeto por el placer.